
En los discursos sobre la sexualidad se advierte hoy día una llamativa disociación. Por un lado, encontramos, en teoría, la celebración de la diversidad, la afirmación de modelos distintos tan válidos unos como otros, la defensa del pluralismo ideológico en un campo abierto a todo tipo de ideas y experiencias. No hay sitio para la ortodoxia ni para reivindicar la normalidad en exclusiva.
Por otro lado, los poderes públicos se inmiscuyen cada vez más en la conformación de las ideas y de las conductas de la sociedad en materia de sexualidad y reproducción. A través de las leyes y de la educación, los gobiernos hacen suyas determinadas ideas sobre la sexualidad, elevándolas a la categoría de versiones oficiales indiscutibles y de armazón de las leyes. El Estado asume así la teoría sexual de un colectivo minoritario, como si todos tuvieran la obligación de darla por verdadera. Se impone una nueva ortodoxia con el peso de la ley.
Un ejemplo claro es la “ley trans” aprobada con forcejeos por el gobierno español, y que ahora inicia su trámite parlamentario. Si se tratara solo de luchar contra la discriminación de estas personas, bastaría aplicar la legislación vigente, que ya prohíbe la discriminación por identidad de género. Sin embargo, la ley supone dar el respaldo del Estado a una particular teoría de la sexualidad, la teoría queer, según la cual el sexo biológico no tiene nada que ver con la identidad de género. Solo importa la identidad que el sujeto dice sentir. De ahí que se reconozca la autodeterminación de género en el Registro Civil, y que se obligue a los demás a reconocerla y aceptarla.
El gobierno pretende consagrar por ley una teoría legítimamente discutida y no exenta de contradicciones, como puede verse en el libro de José Errasti y Marino Pérez Álvarez Nadie nace en un cuerpo equivocado. Por un lado, la teoría queer mantiene que sexo y género son constructos sociales, y, por otro, afirma que la identidad de género sentida nos revela la auténtica condición natural del trans. El cuerpo sexual que observamos no sería real, mientras que la identidad de género sí lo sería. Dice que el sexo no es binario, pero propugna la transición de un sexo a otro, y la adopción de los estereotipos sexuales asociados. Defiende el derecho de los trans a expresar su identidad de género para llevar una vida auténtica, pero a costa de imponer a los demás una manera de pensar y una neolengua ajena a sus ideas…
El anteproyecto de ley se arroga también el derecho a decidir lo que es o no patológico, con criterios sociales y no biológicos. La idea clave es “despatologizar” la transexualidad, descartando todos los criterios médicos que hasta ahora certifican la disforia de género. Un asunto médico, que habría que ver en cada caso, se despacha por ley aplicable a todos.
No hay nada patológico, pero, si el interesado lo pide, el Sistema Nacional de Salud le realizará todos los tratamientos farmacológico-quirúrgicos necesarios para hacer olvidar que “ha nacido en un cuerpo equivocado”. Está mal visto preguntarse –como hace Brendan O’Neill en Spiked– por qué cortes realizados en la vagina se califican de “mutilación genital femenina” si se hacen en algunos países africanos por razones religiosas y se admiten como parte de la “terapia de afirmación” si se hacen en Occidente por razones trans.
Al deseo del paciente, aunque sea un menor todavía, hay que darle la salida de una “terapia” que afirme su transición al otro sexo. En cambio, si lo que el paciente busca libremente no es la transición de género sino una ayuda médica para superar ese desajuste entre su cuerpo y su autopercepción, esta ley tan liberal se lo prohíbe, aunque él lo solicite. Para ello utiliza la tendenciosa estratagema de etiquetar como “terapia de conversión” cualquier acción terapéutica que no consista en la “terapia afirmativa”. Así que el gobierno se entromete en el campo médico para validar o descartar terapias como si fuera una autoridad científica.
Imposiciones a otros
En la medida en que los poderes públicos hacen suya la teoría sexual particular de un grupo, es inevitable imponer obligaciones a otros. Para que los trans ejerzan la autodeterminación de género, la autonomía de otros muchos ciudadanos queda limitada. Las mujeres tienen que aceptar la entrada de trans de sexo biológico masculino en espacios femeninos y competir contra ellos en el deporte. Los colegios tienen que adecuarse al trato que pide el niño trans. A los profesionales sanitarios se les impone la visión despatologizadora y el deber de apoyar todo el proceso de transición. En caso de desacuerdo de los padres con los deseos del hijo, puede darse una intervención judicial. Y, para que nadie quede exento de esta nueva formación del orgullo nacional, también se prevén campañas de sensibilización dirigidas al conjunto de la sociedad.
Y si, en legítimo ejercicio de la libertad de expresión, uno critica estas particulares ideas sexuales, siempre podrá ser acusado de “transfobia” y amenazado con sanciones legales.
Ocurre algo parecido en la reforma de la ley del aborto aprobada por el gobierno. No supone cambios significativos en los requisitos para abortar, pero sobre todo habilita a los poderes públicos para fomentar una cierta concepción de la sexualidad y de lo que se entiende por salud reproductiva, y para implantarla en la sanidad, en la educación y en las políticas sociales.
Las prácticas de ingeniería social avaladas por los gobiernos solo pueden conducir a un intervencionismo ideológico que avasalla el pluralismo y la diversidad. Y no tienen por qué quedarse en la sexualidad. Podemos suponer un día en que el Estado haga suyas la teoría y la práctica veganas. Después de años en que los veganos han estado discriminados en los menús, ahora la moda alimentaria les favorece. Los defensores del bienestar animal ven con malos ojos los métodos de las explotaciones ganaderas, y los más decididos a luchar contra el calentamiento global piensan que comer menos carne favorecería la salud del hombre y del planeta.
Así que un día exigen que en el DNI figure la denominación “vegano”, que consideran que les define mejor que las de “varón” o “mujer”. A su vez, el Estado decide que la dieta vegana es tan sana como cualquier otra, descartando el debate científico sobre los beneficios y limitaciones de esta dieta. También decreta que en los menús escolares habrá siempre dos platos para veganos y que la carne solo se servirá un día a la semana. En los libros de texto deberá enseñarse que en realidad el hombre no es omnívoro desde el principio y que el hecho de que tengamos caninos y un estómago que digiere la carne no quiere decir nada desde el punto de vista evolutivo.
Seguro que hay que respetar los hábitos alimentarios de los veganos. Las cadenas de alimentación y los restaurantes han descubierto que es una clientela que hay que atender. Pero no hace ninguna falta que el Estado defienda el veganismo como doctrina oficial.
También es extraño que el Estado haga suya una visión de la sexualidad y del género propia de una determinada teoría, que, como otras, puede competir en la arena pública, sin pretender ser consagrada en el Boletín Oficial del Estado.
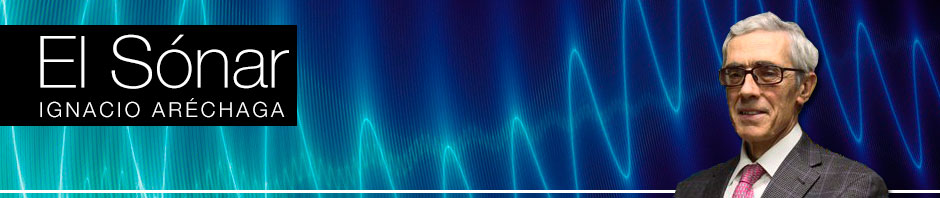

Gracias por todos estos argumentos de sentido común que sirven para mostrar y explicar lo evidente y que a algunas personas, muy ideologizadas, no parecen convencer en su afán de construir una nueva realidad acorde con su particular ideología