
El clima político actual tiende a separar las virtudes personales del político y sus cualidades para el liderazgo. Se da por supuesto que se puede realizar una gestión pública eficaz aunque el fuste ético del personaje en la vida privada deje mucho que desear. En todo caso suele despertar alarma lo contrario: que el político se tome tan en serio sus convicciones éticas –sobre todo, si tienen una base religiosa–, que pueda tener la tentación de imponérselas a los demás.
Un hombre así carecería de la cintura ética necesaria para adaptar su gestión política a las cambiantes circunstancias de una sociedad laica. Sería un lastre conservador para la evolución social, según la cual lo que antes fue un delito puede acabar convirtiéndose en derecho, si la opinión pública o la acción de lobbies lo exigen. De ahí que hasta el objetor de conciencia pueda ser visto como un agente perturbador, aunque solo sea porque su deseo de quedarse al margen se interprete como un reproche ético a la conducta de otros.
Es curioso que el esfuerzo personal del político por acercarse a un ideal virtuoso pueda ser visto como una amenaza para los demás, mientras que rara vez se denuncia este riesgo cuando los defectos éticos personales son un obstáculo para mantener una conducta intachable en la gestión pública. Aquí hay una amenaza latente de que el descontrol ético personal acabe desbordándose en la acción política, imponiendo a los demás el coste de una falta de convicciones.
Este coste lo notamos de un modo especial en los casos de corrupción que estallan periódicamente en la política española, el último el de Tito Berni y compañeros no precisamente mártires. Estos vicios que se exhiben en la corrupción me recuerdan lo que el Catecismo llamaba –y llama– los siete pecados capitales. Como andamos flojos en materia catequética y en latín, habrá que aclarar que se llaman así no por ser males propios del capitalismo. Son llamados capitales, de caput (cabeza, en latín), porque generan otros vicios. Así que puede valer la pena darles un repaso aplicados a la corrupción.
El primer pecado que salta a la vista es la avaricia, el afán de instrumentalizar el cargo político para engrosar las finanzas personales. Es verdad que los políticos españoles no están muy bien pagados, en comparación con otros países. A lo que otros responderían que en no pocos casos cobran más de lo que ganarían si tuvieran que ganarse el pan en la actividad privada. En todo caso, la carrera política no suele ser un buen modo de enriquecerse, y algunos pierden en dinero lo que ganan en influencia. Puestos a generalizar, podría decirse que la corrupción de derechas lleva a amañar en la contratación esa libre competencia que es el elogio teórico al capitalismo, mientras que la de izquierdas privatiza ese sector público que tanto dice defender por ser de todos. Pero el I+D de la corrupción es muy dinámico, y la ley siempre va por detrás de la trampa.
El segundo pecado capital que genera corrupción es la soberbia. Es la vanidad del “mediador”, del que presume de contactos, del que asegura “esto te lo arreglo yo”, del que se considera un influencer en la sombra (aunque últimamente la gente es capaz de subir a YouTube hasta los videos de sus reuniones conspiradoras). En cualquier caso, gran parte de la corrupción proviene de esta vanidad adobada con dinero sucio.
Muy relacionado con la vanidad está la envidia, el afán de ser tan importante como otros que están más altos, un deseo desordenado por poseer lo que otros tienen, una tristeza ante el bien ajeno. ¿No valgo yo tanto como ellos? La corrupción es un modo de dar una salida rápida a la frustración por el triunfo de otros. La envidia anestesia la conciencia, al justificar la acción ilícita alegando que, en el fondo, es una reparación, un atajo hacia el orden debido.
Entre los pecados capitales relacionados con la corrupción aparece también la gula. Quizá sea una peculiaridad española, pero el escenario del crimen es muchas veces un restaurante, cuanto más famoso mejor. Mariscadas, degustaciones, lo mejor de la bodega. A la hora de dar estrellas Michelín habría que valorar los restaurantes preferidos por los corruptos, porque algo indica. Parece que el estómago lleno satisface a una conciencia vacía.
Y la gula, reconozcámoslo, va a menudo de la mano de la lujuria, ese pecado que ya no sale ni en las sesiones de educación afectivo-sexual y “solo sí es sí”. El caso es que el compadreo de la corrupción suele acabar en el burdel. En otros tiempos, lo que se llamaba un “lío de faldas”, estrictamente privado, podía arruinar la carrera de un político. Se pensaba que un hombre que engañaba a su mujer podía engañar igual a sus electores. Quizá era una asimilación demasiado expeditiva. Pero ahora, aunque la lujuria haya perdido su estigma, también la doble vida del corrupto se revela en este campo. Uno puede firmar en el Parlamento una declaración institucional contra la prostitución y luego ir al club de alterne con los compañeros de la trama corrupta para celebrar lo listos que somos. Aquí la masculinidad tóxica revela sus viejos tics y el respeto a la mujer queda como un postureo feminista para actos oficiales.
Esta doble vida del corrupto se manifiesta en la misma concepción de su trabajo como político. Por muy activo que parezca, en el fondo lleva una vida abandonada a la pereza, otro de los pecados capitales. ¡Es tan tedioso eso de ser portavoz adjunto de una comisión parlamentaria! En vez de ese trabajo oscuro del político de a pie, cuánto más glamurosa parece esa labor del mediador de influencias, del urdidor de tramas que se atreve a recibir en el Congreso a los que van a comprar su gestión bajo cuerda. En el fondo, un James Bond de pasillo del Congreso.
De la lista de pecados capitales nos queda la ira. En principio, el corrupto no tiene por qué ser iracundo. Incluso puede ser simpático y campechano, repartidor de alegrías, dispuesto a acabar el “trabajo” con una juerga. Pero sí tiene la responsabilidad de la ira –justa– que provoca en otros. La ira de los otros políticos por desprestigiar instituciones que deberían estar limpias; la ira de los compañeros de partido por embarrar su propia casa y dar munición al adversario; la ira del público en general, cansado de que la política sea tapadera de prácticas corruptas.
Ya que se han ensayado tantas medidas contra la corrupción, y muchas con escaso éxito, no estaría de más probar con la formación en las virtudes contrarias a esos pecados capitales. Tanto se ha degrado la idea de virtud que quizá muchos la identifican con una beatería ajena a la vida del ciudadano. En realidad, en su etimología latina, virtus evoca fuerza, temple, excelencia moral, firmeza. Rasgos muy necesarios en la guerra, también en la guerra contra la corrupción.
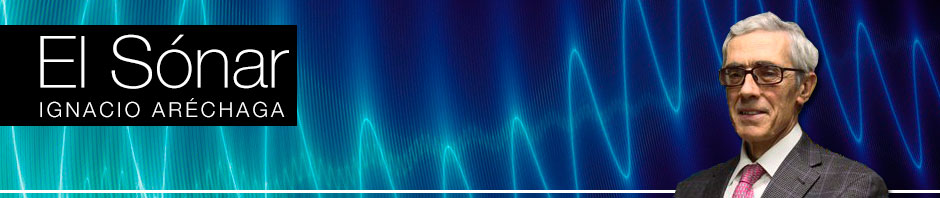

¡¡Artículo difícil de superar!!