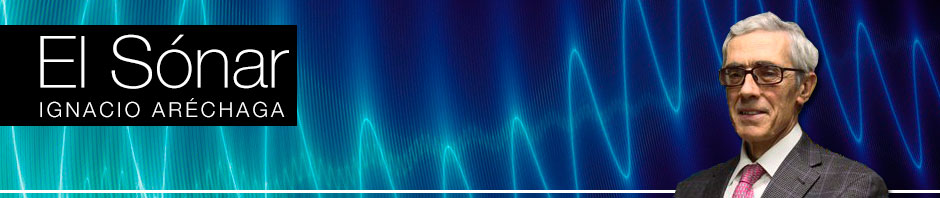El comienzo en París del juicio por los atentados contra Charlie Hebdo en enero de 2015 ha traído al primer plano de nuevo el valor y los riesgos de la libertad de expresión. El semanario ha vuelto a publicar las caricaturas de Mahoma que dieron origen al ataque terrorista, para resaltar su decisión de mantener una postura transgresora y no plegarse a las amenazas. Bien es verdad que en estos momentos su audacia es mucho menos arriesgada que entonces, y el carácter escandaloso de las mismas viñetas ha perdido novedad.
Pero cabe preguntarse si el rechazo abrumador que suscitó el atentado ha servido para valorar más la libertad de expresión y el consiguiente pluralismo. Si nos atenemos a los discursos, parece que nadie está en contra de la libertad de expresión. El propio Emmanuel Macron, en un discurso pronunciado estos días en el Panteón para celebrar los 150 años de la República francesa, ha dicho que “la libertad, en nuestra República, es un bloque”; en él se integra, entre otras, la libertad de conciencia y la laicidad, “que garantiza la libertad de creer o de no creer”, pero que “no es separable de una libertad de expresión que va hasta el derecho a la blasfemia”. ¿Derecho a la blasfemia? Las declaraciones de derechos humanos reconocen la libertad religiosa y la libertad de expresión. Pero no es tan difícil distinguir entre la libertad que ampara a los que discrepan de lo sagrado, aunque su crítica moleste al creyente, y la ofensa gratuita con intención de escarnio.
En cualquier caso, lo novedoso no es que la sociedad occidental no reconozca ya nada sagrado e intangible. Simplemente, hay nuevas ortodoxias y nuevas blasfemias secularizadas.
Antes la sociedad compartía una creencia religiosa y la blasfemia se consideraba no solo como ofensa a Dios sino como ataque a una verdad que unía a la comunidad. Ahora no hay una verdad religiosa común, sino distintos grupos que atribuyen un carácter indiscutible a sus convicciones y denuncian como agresión blasfema cualquier intento de ponerla en duda.
Según los activistas trans, la convicción indemostrable de que el sexo biológico no cuenta a la hora de sentirse hombre o mujer o no binario, se convierte en una creencia sagrada que solo un blasfemo malintencionado puede negar. Para las feministas radicales solo un machista puede negar que las mujeres viven oprimidas por un sistema patriarcal, tanto en Afganistán como en Europa. Los luchadores antirracistas te denunciarán si, como blanco, no admites que eres cómplice del racismo sistémico y no haces penitencia. Los grupos LGTB verán leso delito de homofobia si sigues manteniendo que el matrimonio es un asunto entre hombre y mujer. Los veganos te considerarán sacrílego por comerte una hamburguesa sin escrúpulos de conciencia y los pueblos aborígenes te denunciarán por “apropiación cultural” si te atreves a usar trajes o peinados inspirados en su tradición sin pertenecer a ella.
Es muy lícito que estos y otros grupos luchen por difundir sus ideas. Lo peligroso es que busquen el amparo legal para que el poder secular castigue al blasfemo que disiente de ellas. Y esto es lo que está ocurriendo. En Occidente la libertad de expresión está cada vez más encorsetada por leyes y prácticas sociales que supuestamente protegen contra el llamado “discurso del odio”. En teoría, podría considerarse discurso del odio el que incitara a la violencia o a la hostilidad contra determinadas personas por razón de su pertenencia a un grupo, por motivos de raza, sexo, religión, orientación sexual… En la práctica, la etiqueta de discurso del odio se ha convertido en un método expeditivo para amedrentar y silenciar al que incurre en el pecado de criticar o ironizar sobre las ideas y las pretensiones de ciertos grupos.
Sus reacciones escandalizadas muestran que perciben la crítica o el escepticismo como blasfemia que no merece ser discutida. El grupo se siente ofendido por la actitud disidente, ve un insulto en la contradicción intelectual y, en lugar de responder con ideas, se rasga las vestiduras y exige silenciar y castigar al adversario. Porque las leyes contra el “discurso del odio”, en lugar de evaluar si el discurso es ilegal en comparación con un estándar bien definido, suelen poner el foco en la percepción del que se siente ofendido.
De la blasfemia se decía que era un “delito sin víctima”, ya que Dios no podría aparecer como víctima real en un proceso. Pues lo mismo ocurre con los delitos de odio. La mayoría de las leyes contra el “discurso del odio” permiten la iniciación de procesos judiciales sin que exista una víctima determinada, sino simplemente, un grupo no identificable de presuntas “víctimas” agraviadas. Claro está que no sirve cualquier grupo. Los colectivos protegidos suelen ser aquellos con mayor influencia política y con mayor capacidad para explotar el victimismo.
Como todo ataque a lo más sagrado de la sociedad, también la blasfemia secularizada exige el castigo del ofensor. A veces, el castigo puede llegar a la multa o la pena de cárcel, si el acusado es atrapado por el engranaje de las leyes contra el discurso del odio. Más a menudo, el culpable se expone a un auto de fe de tipo mediático, a ser quemado cuando las redes sociales se incendian por el discurso irreverente, a ser cargado con el sambenito de “negacionista”, “homófobo” o “supremacista”, según los casos. Otras veces la llamada “cultura de la cancelación” pretende boicotear, descalificar y discriminar como elemento antisocial al que no se amolda a las opiniones predominantes y se atreve a decirlo. Y ya hemos visto no pocos casos de personas que por exponer sus opiniones han perdido su empleo, han sido tachadas de las listas de invitados presentables, o han sufrido un boicot en aulas universitarias.
Vista la evolución de los últimos tiempos, no puede decirse que la libertad de expresión haya avanzado desde los atentados contra Charlie Hebdo. Incluso algunas élites intelectuales han rehabilitado la censura al descalificar como discurso del odio algunos puntos de vista morales, políticos o incluso datos biológicos inconvenientes. De modo que cada vez hay más grupos ideológicos e identitarios que se consideran con el derecho a no ser cuestionados ni a ser objeto de ironías. La propia revista podría experimentarlo, si se atreve.