
El auge de la cultura emocional, tan propia de nuestro tiempo, se nota también en la política. Para atraerse al votante, no bastan los datos, la opinión de expertos, los argumentos, la experiencia histórica. Todo eso puede ser inútil si no se enmarca dentro de un discurso que apele a las emociones movilizadoras.
Se ha comprobado así en el Reino Unido en el referéndum sobre el Brexit. Los argumentos sobre las consecuencias dañinas que tendría para la economía británica han pesado menos que el sentimiento de volver a tener en las propias manos el destino de la nación y de defender la identidad británica frente al extranjero. Probablemente la opinión pública no habrá llegado a captar las múltiples consecuencias de una decisión histórica. Pero era tarea de los políticos explicárselo. Tras el referéndum, en las críticas de los decepcionados se advierte también un resabio elitista, que lleva a desdeñar la opinión de la gente común, culpable de estar poco informada y ser presa fácil de la demagogia populista. En el campo contrario, un político tory y partidario del Brexit como Michael Gove, replica que “la gente en este país está hasta el gorro de los expertos”.
Elitismo o populismo, el gran problema político tras el Brexit es cómo comunicar con el público. Se dice que estamos en una “post-truth society», en la que las estadísticas y la argumentación racional ceden el protagonismo a las emociones. En cierto modo, podría decirse que es un nuevo estadio del relativismo: si no hay verdades absolutas, si no hay una naturaleza humana que nos proporcione un manual de instrucciones, también la percepción de los hechos y de los datos está sometida a nuestra subjetividad.
En otras causas que las élites consideran demasiado arriesgadas para que el pueblo decida, algunos políticos se escudan también en las emociones y esgrimen el temor de que un debate pueda herir las sensibilidades de las minorías con las que ellos sintonizan. Así está ocurriendo en Australia, donde la clase política discute sobre la conveniencia de someter a referéndum el matrimonio entre personas del mismo sexo.
A la imposición por la compasión
El primer ministro Malcolm Turnbull, líder del Partido Liberal, fue reelegido el pasado julio, con un programa en el que se incluía convocar un referéndum consultivo sobre el matrimonio gay. Para hacerlo así, el Parlamento debe aprobar una ley. Pero los políticos que apoyan el matrimonio gay están poniendo todo tipo de dificultades para impedir que se consulte al pueblo. Dicen que un referéndum no es la “plataforma adecuada” para zanjar este tema, que debería ser decidido en votación directa en el Parlamento.
De entrada, parece que si hay un asunto propicio a ser resuelto en referéndum es este. El matrimonio es un tema clave en la sociedad y afecta a todos. La cuestión a decidir es fácil de comprender. De hecho, la pregunta propuesta es sencilla: “¿Debería cambiarse la ley para permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo?” Las posturas a favor o en contra son transversales entre los partidos. Como quienes propugnan la redefinición del matrimonio invocan el cambio social, lo más inequívoco sería preguntarlo directamente al pueblo. Y, al ser un referéndum solo consultivo, nada impide que, en su caso, luego el Parlamento legisle, aunque haría falta mucho valor para propugnar una ley contraria al sentir popular expresado.
Quizá es esto lo que temen los partidarios del matrimonio gay, que creen más fácil aprobarlo mediante maniobras parlamentarias. Pero esta actitud elitista les obliga a hacer un ejercicio de contorsionismo político, que es denunciada por los que recuerdan que el debate sobre ideas controvertidas es connatural a la democracia.
El líder de la oposición, el laborista Bill Shorten, ha afirmado en el Parlamento que el referéndum sería “una plataforma para el prejuicio y un megáfono para el discurso del odio”. El político laborista muestra así que tiene muy poca confianza en el buen juicio y el talante democrático del pueblo australiano. En cualquier debate político puede haber sectarios e intolerantes –también entre los partidarios del matrimonio gay–, pero eso no implica que deba ser acallada la gran mayoría que es capaz de debatir civilizadamente. Pero Shorten da por cerrado el debate antes de empezar, suponiendo que los contrarios al matrimonio gay solo pueden estar movidos por el prejuicio y por la homofobia. De este modo, uno está utilizando el “discurso del odio” simplemente por expresar una opinión que no coincide con la suya.
Esta intolerancia con el discrepante se disfraza con un hábito emotivo de compasión hacia la minoría homosexual. Los partidarios del matrimonio gay llegan a decir que un debate y un pronunciamiento popular sobre el tema herirían la sensibilidad del mundo LGTB, que tendría que oír voces críticas y podría sentirse discriminado. La razón es realmente peregrina. ¿Qué diríamos si para evitar el referéndum sobre el Brexit se hubiera dicho que heriría a los europeístas? Por la misma razón, no debería haber debate público sobre la inmigración, para no dar pábulo a la xenofobia ni molestar a los inmigrantes, ni sobre Uber para no irritar a los taxistas. ¿Y no se sentirá herido el elector al que se le impide pronunciarse sobre el tema?
Con la misma óptica “compasiva” el líder de los Verdes, Richard di Natale, ha asegurado que la campaña del “no” podría provocar que jóvenes gais atormentados con su sexualidad ¡cometieran suicidio! En realidad, no hay ninguna prueba de este problema; de hecho, no se sabe que el referéndum en Irlanda sobre el mismo asunto provocara ningún suicidio. Pero, si se trata de evitar cualquier riesgo de intento de suicidio de jóvenes vulnerables, sería más necesario suprimir los exámenes, que suelen ser la principal causa de frustración y motivo de suicidio en casos extremos.
Este tipo de razones emotivas son realmente inusuales en labios de políticos. Pero cuando se trata del matrimonio gay, los motivos que resultarían ridículos en cualquier otro tema adquieren la respetabilidad de lo políticamente correcto. Y es que cuando las élites acomodadas adoptan una causa, su prejuicio es que cualquier oposición no es digna ni de ser escuchada.
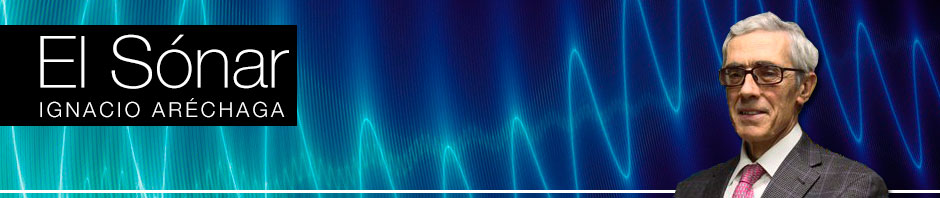

Resulta muy alentador leer un artículo que analiza a fondo la trampa política de las emociones, utilizada a placer por quienes tienen la sartén por el mango. No hay que lastimar la sensibilidad de minorías que buscan colocarse en el curso ciego de la justicia y de la ley. Las mayorías que creen en la democracia y conocen sus derechos deben guardar silencio, aunque se arruine una economía o se ignore a sabiendas el daño social que implica la aprobación de leyes aberrantes.
Agudo y claro como siempre. El sónar sigue en forma, poniendo el acento de la inteligencia desapasionada y los argumentos claros. Muy bien, Ignacio. Ayudas mucho al que te lee; pero hay gente que siente miedo de leerte, no vaya a ser que le afecten tus argumentos inteligentes. De todos modos, algo lee la gente. El otro día, una articulista en el ABC citaba a aceprensa. Lo he buscado, pero no he tenido tiempo de decirte la referencia, aunque me sorprendió el tono positivo y la autoridad que daba de pasada a algún argumento de aceprensa, no sé siera del sónar u otro. Enhorabuena por tu trabajo y el de tus compañeros de aceprnsa, siempre fieles al análisis inteligente y sereno de los hechos y opiniones destacadas. Saludos.