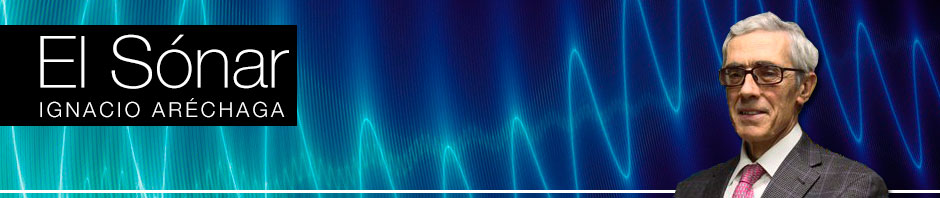Cuando el Papa Francisco aborda un tema candente, sus palabras no tienen nada que ver con el mejunje políticamente correcto ni con la cosmética espiritual. Nos sorprende porque da un enfoque propio de un hombre de fe, que va a las raíces de los fenómenos. Así ha ocurrido también en su discurso de clausura de la cumbre en el Vaticano sobre la protección de menores.
Todas las informaciones periodísticas apuntaban, como cabía esperar, “a ver qué hace la Iglesia”. Pero el Papa ha ampliado el foco y ha hecho un llamamiento a “afrontar con decisión el fenómeno tanto dentro como fuera de la Iglesia”. Citando estadísticas e informes de organizaciones internacionales (desde UNICEF a la OMS e Interpol), ha recordado que estamos “ante un problema universal y transversal”, y que la mayor parte de los abusos se producen en el ámbito doméstico.
A algunos no les ha gustado que recordara estos datos. Han dicho que es un modo de eludir responsabilidades, que es un intento de poner el foco fuera de la Iglesia. Pero lo que ha hecho el Papa ha sido ampliar el foco. Si se trata de sacar a la luz el mal y evitar el ocultamiento, pasemos de lo que hasta ahora ha sido un primer plano sobre la Iglesia a un plano general. Porque no se trata de proteger solo al niño que va a la catequesis, sino también al que va a la escuela pública, al club deportivo, a la congregación evangélica y al que convive con la nueva pareja de su madre.
Esto no significa rebajar la gravedad de los abusos entre el clero católico. El Papa ha dicho con claridad que la universalidad de esta plaga “no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia”, al contrario, “es todavía más grave y más escandalosa en la Iglesia, porque contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética”. También ha advertido que hay que “aprender a acusarse a sí mismo, como persona, como instituciones, como sociedad. No debemos caer en la trampa de acusar a los otros, que es un paso hacia la excusa que nos separa de la realidad”.
Y cabe preguntarse si no se cae en esa trampa cuando el foco mediático y las investigaciones se dirigen exclusivamente sobre la Iglesia católica, como si en otras instituciones o en la sociedad no se hubieran dado abusos a menores o se hubieran manejado con la total transparencia y rechazo que ahora se exige. Siempre me llama la atención que las asociaciones de víctimas se nutran solo de personas que sufrieron abusos en la Iglesia, y, al parecer, nunca incluyen a víctimas de otros ámbitos.
Como la Iglesia católica es la que en los últimos años ha publicado más datos sobre este problema en su seno, la que conserva más documentación, y la que ha mantenido un magisterio más a contracorriente en materia sexual, no es extraño que haya suscitado más críticas e investigaciones cuando ha sido pillada en falta. Pero se distorsiona el problema al convertir a la Iglesia en chivo expiatorio, cuando en realidad en algunos casos ha sido toda la sociedad la que ha fallado en la protección de menores. Un caso típico ha sido el de Irlanda, donde el maltrato de los menores se ha presentado como un problema específico de la Iglesia, como si el Estado no hubiera sido responsable de la desatención a los niños vulnerables.
En su discurso de clausura, el Papa ha mencionado ocho dimensiones en que se centrará en la Iglesia la protección de menores. No se trata de lo que muchos entienden como “medidas concretas”, aunque medidas jurídicas, disciplinares y organizativas se han ido tomando en los últimos años, y se ha anunciado que otras saldrán próximamente como fruto de este encuentro. Todo este arsenal puede ser mejor aplicado. Pero cabe plantearse si hay otras instituciones que en los últimos tiempos hayan hecho más esfuerzos para erradicar estos abusos y en qué pueden servir de ejemplo.
Por lo general, las medidas que muchos piden a la Iglesia son más punitivas que preventivas: tolerancia cero, denuncia obligatoria a las autoridades, dimisiones de obispos negligentes, abolición de la prescripción de estos delitos… En algunos casos pueden servir; en otros, una aplicación automática puede complicar las cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las víctimas que no quieren ir para nada a los tribunales o aparecer en la esfera pública? ¿No se retraerán de denunciar? ¿Qué calidad de prueba puede ofrecerse sobre un hecho sucedido hace cuarenta años?
El Papa ha ampliado también el foco al llamar la atención sobre otros males que crean un clima propicio al abuso, entre otros la pornografía, cada vez más difundida y a edades más tempranas. Por eso ha pedido vigilar “para que el crecimiento de los pequeños no se turbe o altere por su acceso incontrolado a la pornografía, que dejará profundos signos negativos en su mente y en su alma”, y para evitar que los adultos –y en especial, seminaristas y clérigos– sean esclavos de estas dependencias.
Incluso se ha atrevido a recordar que a los candidatos idóneos al sacerdocio hay que ofrecerles un camino de formación equilibrado, “orientado a la santidad y en el que se contemple la virtud de la castidad”. ¡La castidad! Es curioso que en un problema que tiene que ver con el descontrol sexual se haya hablado tan poco de la virtud que educa ese impulso y enseña a respetar al otro, sin verlo como un mero instrumento de placer. Es como si ante un problema de obesidad, en vez de procurar una alimentación sana y equilibrada, nos limitáramos a propugnar reducciones de estómago o intervenciones de liposucción. Pero, también en el tema de los abusos, las leyes serán siempre insuficientes si no se motiva y educa a las personas.
De ahí que el discurso del Papa sea también una llamada a la coherencia y una invitación a sumar esfuerzos en la protección de los menores. Pues esa misma sociedad que se escandaliza ante los abusos tolera que la pornografía se haya convertido en una industria omnipresente y el turismo sexual en un atractivo más; desprecia la castidad como “represiva” y pone bajo sospecha el celibato sacerdotal, pero no parpadea ante el dato –ofrecido por Mons. Charles Scicluna, máximo experto vaticano en el tema– de que el 80% de las víctimas de abusos del clero son de sexo masculino y mayores de 14 años. Y, después de reprochar durante décadas a la Iglesia su “mojigatería” por no sumarse a la revolución sexual, ahora se le apostrofa por su inacción ante el desenfreno de parte del clero.
Todos esperamos que la Iglesia católica sea más eficaz en la protección de menores, cosa que parece que se está consiguiendo por la disminución de abusos cometidos desde 2002. Pero igualmente hay que plantearse si los menores están también protegidos en otros ámbitos.