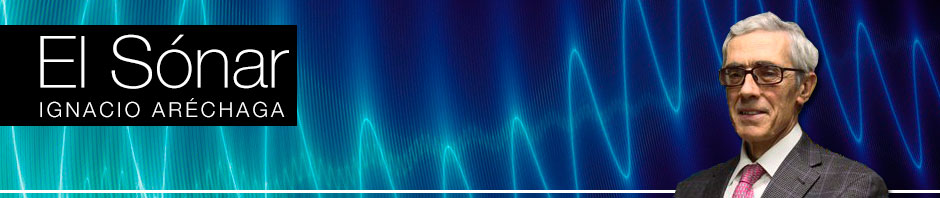Los desafíos del hombre a la naturaleza son a veces arriesgados. Pero hay riesgos de ricos y riesgos de pobres. No es lo mismo jugarse la vida escalando el Everest que atravesando el Mediterráneo en una embarcación desvencijada. Lo de unos es por afán de aventura, lo de otros por desesperación.
Los desafíos del hombre a la naturaleza son a veces arriesgados. Pero hay riesgos de ricos y riesgos de pobres. No es lo mismo jugarse la vida escalando el Everest que atravesando el Mediterráneo en una embarcación desvencijada. Lo de unos es por afán de aventura, lo de otros por desesperación.
En lo que va de año, unos 2.500 inmigrantes han muerto en vuelcos de embarcaciones y naufragios en el Mediterráneo, sobre un total de más de 200.000 viajeros, según estimaciones de la agencia de la ONU para los refugiados.
En el Everest hay también mucho tráfico. Lo que antes era una aventura para unos pocos indómitos montañeros, se ha convertido casi en una agencia de turismo de gran altura. Unos 350 escaladores subieron el Everest por la vertiente de Nepal el pasado mayo, que es la época más propicia para intentarlo. Pero la montaña se ha cobrado también las vidas de seis montañeros en esta temporada, mientras que otros treinta sufrieron congelaciones o resultaron heridos.
Según cifras publicadas estos días, desde que el sherpa Tenzing Nargay y el neozelandés Edmund Hillary coronaron por primera vez el Everest en 1953, el pico ha sido escalado por unas 7.300 personas. Y otras 283 han muerto en el intento.
También ha cambiado mucho el espíritu de la aventura. Según declara Norbu Tenzing, hijo del mítico sherpa, ha habido un cambio drástico en el modo y en las motivaciones para escalar el Everest. “Ya no existe –dice–, el espíritu de unos hombres que emprenden una aventura, trabajando juntos, para hacer algo que nadie ha hecho, con un espíritu de camaradería y colaboración”. En cambio, hoy “es como una industria de servicio completo, para satisfacer el ego de escaladores occidentales y del sur de Asia que quieren probar los límites de estar cerca de la muerte”. “Si mi padre vivera, no le gustaría ver el circo en que se ha convertido el Everest”.
Aun sin plantearse esa experiencia en lo más alto, cada vez hay más gente dispuesta a practicar deportes extremos, desde la escalada libre al maratón alpino, a los saltos BASE o al rafting o al barranquismo. El problema en ciertos casos es que al riesgo se añade la falta de condiciones físicas de algunos participantes, que se empeñan en hacer lo que no está a su alcance. Por eso todos estos deportes van dejando su reguero de muertes.
Por su parte, los que, incluso sin saber nadar, se atreven a cruzar el Mediterráneo en barcos atestados e inestables, no aman el riesgo. Ya de por sí llevan una vida sin seguridad alguna, donde los peligros son cotidianos y a veces mortales. Lo que buscan es la seguridad de la sociedad europea, el cobijo del estado de bienestar, esa tranquilidad que para muchos europeos es ya rutina.
El que vive instalado en la seguridad necesita el reto de una aventura, una inyección de adrenalina, una experiencia de situaciones límite. El que va por la vida sin red de seguridad, no necesita una excitación artificial, pues su supervivencia es ya una aventura cotidiana.
El que puede plantar su tienda en el campamento base del Everest sabe que, aunque arriesgue en la montaña, al final podrá volver a la seguridad doméstica. El que solo tiene una tienda en el campamento de refugiados está viviendo una aventura sin vuelta atrás.
Al final, para unos el riesgo es un lujo; para otros, intenta ser un seguro de vida.