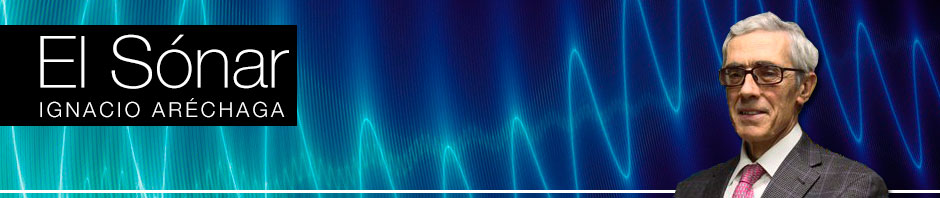Hay mucha sensibilidad hoy día en España ante la lucha contra la corrupción. Cuando el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas pregunta por los tres principales problemas que preocupan a los españoles, “la corrupción y el fraude” suele aparecer en segundo o tercer lugar, con índices que oscilan en torno al 25%-33% de las respuestas. Indigna que el dinero público se desvíe a bolsillos privados. Tener problemas con el Fisco se ha convertido también en un estigma para la vida pública. Pero si nos irrita tanto la merma del dinero de todos, deberíamos preocuparnos también por el buen uso de los recursos públicos. Sin embargo, hay mucha menos atención y exigencia de responsabilidades políticas por el despilfarro.
En cuanto se pone bajo la lupa investigadora la eficacia del gasto y la inversión pública, surgen datos mucho más impresionantes que los de la corrupción. Así se observa en el estudio Geografía del despilfarro en España, coordinado por Joan Romero, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia. El informe pone el foco en las inversiones públicas en grandes infraestructuras (autovías, ferrocarril, aeropuertos, depósitos de gas, equipamientos deportivos…). La conclusión de los expertos es que en el periodo 1996-2016, se desperdiciaron en infraestructuras 80.594 millones de euros. Como paradigmas del despilfarro, Romero menciona las inversiones en el metro de Barcelona, las autopistas radiales de Madrid o el depósito de gas Castor.
Pero advierte que no hay diferencia de color político en el despilfarro del dinero público. No es una cuestión de izquierda o de derecha, sino de mala gobernanza. Falta “transparencia, rendición de cuentas y coordinación entre niveles de la Administración”.
El político tiende siempre a exhibir el gasto como una prueba de su activa gestión y de su interés por el bienestar ciudadano, aunque en no pocos casos lo que revela es su incompetencia. No lo hará movido por el afán de lucro personal, pero sí por un lucro político que le lleva a disparar alegremente con pólvora del rey. También es verdad que muchas veces gasta empujado y jaleado por gran parte del público, que parece pensar que el gasto se pagará con los impuestos de otros. De ahí esas carreras para que el AVE llegue también a mi ciudad, o para que mi pueblo tenga una magnífico polideportivo, aunque luego no haya dinero para mantenerlo.
Es verdad que las infraestructuras han mejorado mucho en los últimos años. Pero también hay que valorar si no se podría haber conseguido lo mismo gastando mejor el dinero. Hace poco el Tribunal de Cuentas desvelaba que las obras para construir las estaciones del AVE en 13 ciudades acumulan ya un sobrecoste de 7.600 millones. El coste inicial presupuestado de 4.100 millones de euros se había disparado ya en 2016 a más de 11.700. En principio, el coste de las obras se iba a financiar con el aprovechamiento urbanístico de los terrenos liberados de su uso ferroviario. Pero, según el Tribunal de Cuentas, el coste de los convenios firmados se ha disparado por la modificación de los proyectos iniciales, y todos han resultado deficitarios. Además, pasados entre 8 y 18 años desde la constitución de estos convenios, solo está ejecutada una media de un 30%. Parece que lo único que ha avanzado a alta velocidad es el coste.
El Tribunal de Cuentas recomienda al Ministerio de Fomento que, en adelante, elabore planes de financiación con “criterios realistas”, sin confiarse en una generación de plusvalías urbanísticas “de realización incierta”. Este es otro de los fallos habituales en la gestión del dinero público: infravalorar los costes y magnificar los posibles retornos. Siempre me han llamado la atención esas vallas informativas que se ponen junto a las obras públicas donde se dice que se va a dedicar al proyecto un presupuesto de, digamos, 327.489, 53 euros (así, al céntimo), para luego admitir sin pestañear un sobrecoste del 40%.
Que la eficacia del gasto público es evidentemente mejorable es una conclusión clara de los informes que está publicando en este mes de junio la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Esta institución, que se encarga de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, ha revisado el gasto en subvenciones públicas concedidas en España, que ascienden a unos 30.000 millones de euros anuales. La revisión se refiere a siete capítulos, que van desde las políticas para recolocar parados a las becas universitarias o los copagos de medicamentos.
Antes de entrar en el análisis de cada sector, la Airef analiza en una primera entrega la planificación y los procedimientos con que se gestionan las subvenciones. Y lo que dibuja es un bosque enmarañado y más bien oscuro. En la planificación, los planes estratégicos son “una mera compilación de líneas de subvenciones”. Al no haber una estrategia bien definida, las subvenciones acaban teniendo escasa relación con la política que se pretende hacer. El sistema de rendición de cuentas se limita a comprobar si se ha gastado el dinero o no, si se ha cumplido la legalidad, pero falta saber si las subvenciones sirven al propósito buscado de la forma más eficiente posible. Se advierte falta de coordinación entre las Administraciones encargadas de gestionarlas. En general, se aprecia una “falta de transparencia y de rendición de cuentas” para valorar los resultados obtenidos con ese gasto público.
Después de tantas denuncias contra los “recortes”, da la impresión de que no vendría mal recortar el gasto en algunos capítulos, al menos para ahorrar recursos que podrían dedicarse a otras cosas o ser mejor gastados. Mientras no se evalúe la eficacia de las subvenciones públicas, habría que poner en cuestión la idea de que gastar más equivale a una política más “social”.